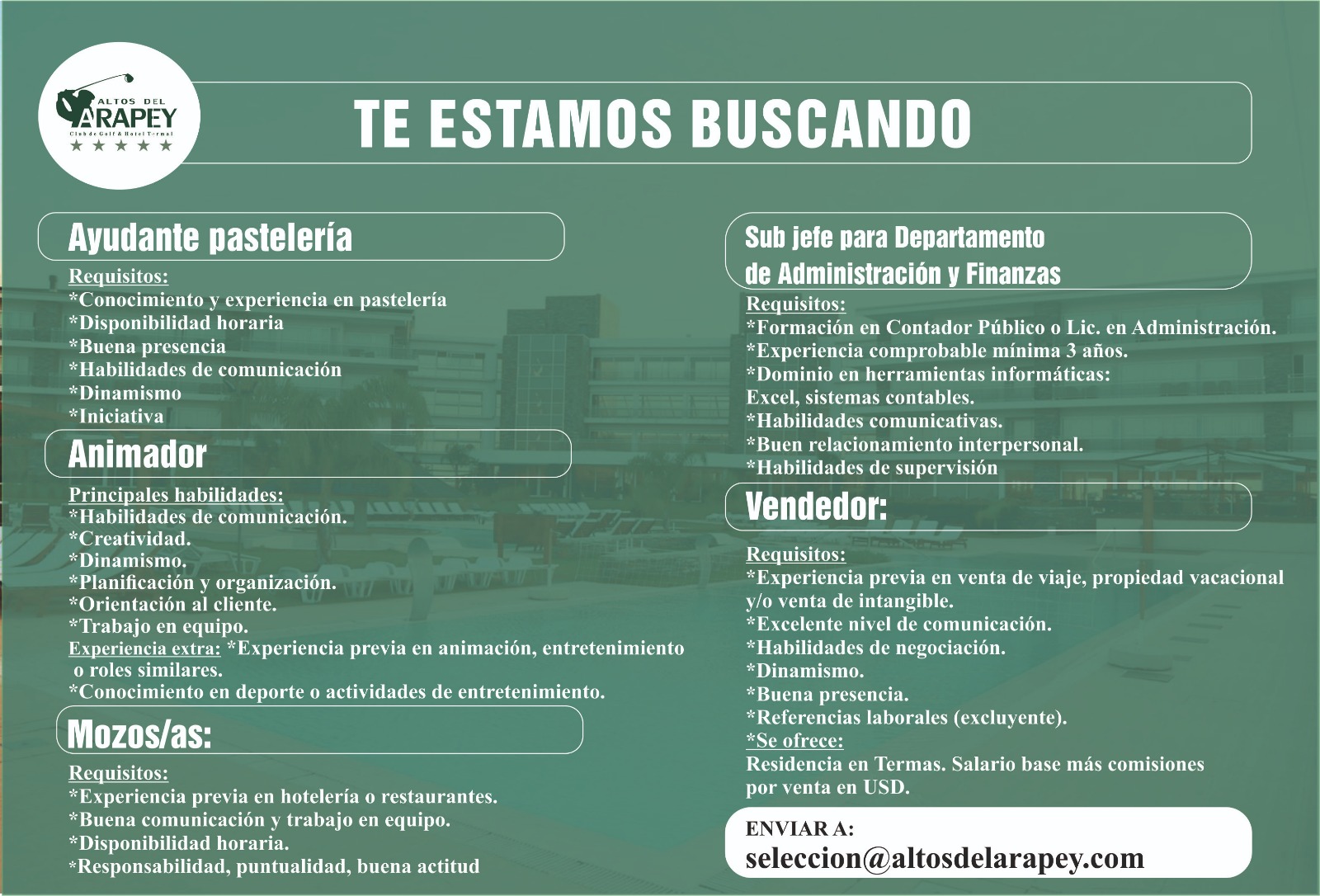Por Leonardo Vinci.
En estos días de angustias e incertidumbres, recuerdo una anécdota del Primer Ministro británico Lloyd George durante la Primera Guerra Mundial, que ocurrió entre los años 1914 y 1918, en la que se enfrentaron grandes potencias del mundo.
Esta guerra fue considerada uno de los mayores conflictos bélicos de la historia universal. Tuvo lugar en el continente europeo y enfrentó dos grandes bandos.
Durante la misma combatieron más de 60 millones de militares y se estima que murieron aproximadamente 10 millones de ellos. A este número de muertes se le atribuyen los avances tecnológicos armamentistas que se utilizaron de forma despiadada durante la guerra.
La igualdad de fuerzas entre ambos bandos, dio origen en el año 1915 a la formación de trincheras para poder protegerse del ataque enemigo. El frente estaba formado por líneas paralelas de estos pasadizos comunicados y protegidos por alambres de púas.
En esos días las tropas inglesas trataron de romper el frente enemigo. Sin embargo, sólo lograron ocupar la línea delantera de los alemanes, quienes atacaron en el mes de abril la ciudad de Yares utilizando gas de cloro. Esta fue la primera vez que la guerra química se llevaba a gran escala.
La guerra de trincheras fue muy dura para los soldados de ambos bandos. La falta de alimentos, el frío, el barro, la plaga de ratas y piojos, entre muchos otros factores, hicieron sus vidas miserables. La guerra se alargaba cada vez más y parecía interminable, pero los combatientes debieron seguir soportando las duras condiciones en que vivían.
El mal tiempo fue la maldición de las trincheras. Una simple lluvia podía transformar todo en un mar de lodo. La situación de los soldados empeoraba y se dificultaba el movimiento en medio del barro.
La segunda maldición fue el frío. El invierno fue extremadamente duro, con temperaturas cerca de los -20ºC. No se podía hacer fuego y los que vigilaban de noche sufrían un verdadero martirio.
Una multitud de ratas circulaba por las trincheras, atacando las escasas provisiones que tenían, además de los cadáveres de los soldados caídos en combate. No podían dormir, ya que incluso se atrevían a meterse bajo sus gorras si escondían allí comida.
Un soldado describió así sus penurias:
«Fuera, con los pies inmediatamente enterrados, sacudo trozos de barro glacial que me pesan en las manos… Retomo mi marcha, las piernas abiertas, atravesando la tierra blanda de los desprendimientos, sondeando prudentemente el fango que tapa los hoyos. Y pese a todo, a veces, el sitio hacia el que lanzado mi impulso se hunde, el barro aspira mi pierna, la agarra, la paraliza; debo hacer un gran esfuerzo para liberarla. Del fondo del agujero que se ha llenado en seguida de agua, mi pie saca un manojo de cables en el que está enredada la línea telefónica. Justamente ahí aparece el telefonista encargado de reparar las conexiones, trae la cara contraída por las agujas heladas de la lluvia: «¡Vaya desbarajuste! ¡No se ha conservado nada ahí dentro! ¡Sólo hay barro y cadáveres!». Si, cadáveres. Los muertos en los combates de otoño, que habían sido enterrados someramente en el parapeto, aparecen a trozos en los desprendimientos de tierra».
En medio de ese escenario apocalíptico, el Primer Ministro británico recorría las trincheras. Durante la noche, quiso Lloyd George elevar la moral de las extenuadas tropas, las que al ver a su máximo Comandante recobrarían el ánimo.
Caminaba el Gobernante por esos vericuetos infernales, conociendo la real situación de sus soldados.
Cercano estaba el amanecer cuando los relámpagos de la tormenta que empezaba a amainar se mezclaban en el cielo con los fogonazos de los obuses y cañones.
El estampido de la artillería no podía distinguirse de los truenos.
En un recodo de las trincheras, un joven uniformado apenas si se mantenía despierto apoyado en su fusil, agotado tras los interminables combates.
El Primer Ministro se acercó al guardia, quien al reconocerlo intentó cuadrarse.
Entonces Lloyd George le preguntó: ¿Qué te dice la noche Centinela?
El soldado, en medio de ese horror, mientras se aclaraba lentamente el cielo le respondió:
– Que mañana será un hermoso día.
Columnistas