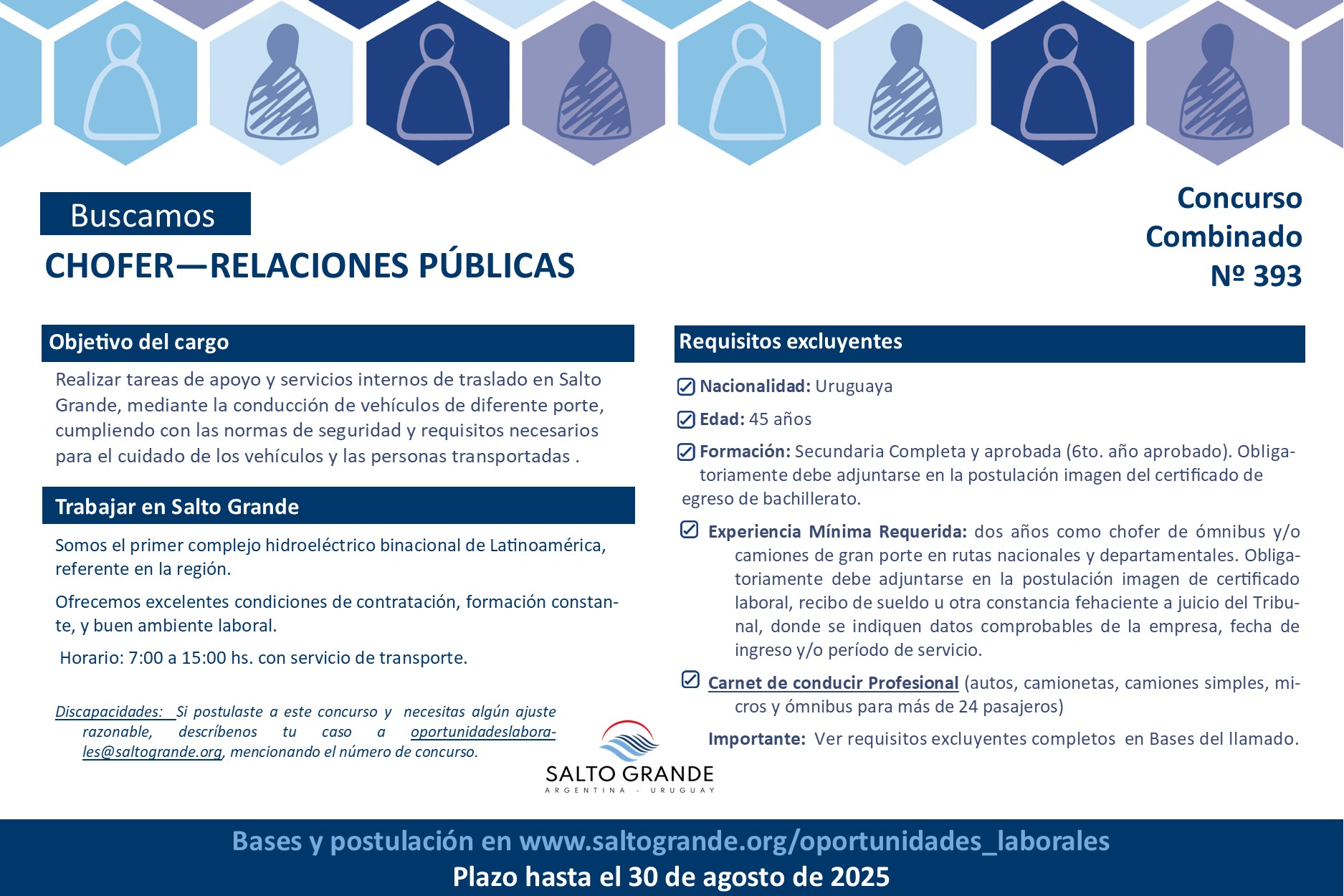Por el Dr. César Suárez
Los seres humanos solemos tener muchas incertidumbres y cuando ya no podemos confiar en la realidad que nos rodea, solemos confiar en seres espirituales y esa fe mancomunada de un núcleo de personas, da la fuerza necesaria para continuar adelante con esperanza.
La comunidad rural en la que yo viví en mí niñez estaba conformada por personas comunes como en cualquier otra parte y no podían ser diferentes al resto de las colectividades y también sentían la necesidad de tener a alguien o algo en que confiar y como se trataba de una comunidad de agricultores habían elegido como patrono a San Isidro Labrador.
Yo vivía en el departamento de Lavalleja, en Villa del Rosario, centro rural poblado con escuela, liceo, iglesia, molino harinero, comercios y vecinos.
En aquella época, fines de la década del cincuenta, era todo igual que ahora con la diferencia de que el liceo aún no existía y si había un granero de acopio de cereales.
En ese exacto lugar y por esos días, se conmemoraba cada quince de mayo la procesión de San Isidro Labrador. Luego de una misa multitudinaria se partía desde la iglesia llevando a cuestas la estatua de yeso de nuestro benefactor.
La columna humana encabezada por el cura párroco se dirigía por la carretera hacia el norte hasta una cruz de madera que estaba a unos trescientos metros, y a paso sumamente lento se transitaba la distancia, en una ida y vuelta hasta volver a la iglesia. Para el medio día ya se había cumplido con el santo y ya era hora de comenzar con la fiesta, un almuerzo multitudinario debajo de los frondosos árboles se armaba con numerosos grupos conformados por núcleos familiares que ya traían pronta su comida o la compraban en los expendios que a esos efectos había.
La banda del cuartel de Minas interpretaba marchas militares con desafinadas trompetas, pero igual hacían las delicias de los espectadores ávidos de lo que fuera, recitadores criollos, payadores, títeres completaban el espectáculo artístico. Pero esto no era todo. De las cosas que recuerdo vuelve a mi mente la existencia del potro tanque, un tanque de chapa de doscientos litros de combustible, obviamente vacío, colgaba a medio metro del suelo de cuatro piolas sostenidas de los laterales, cada una en sus extremos, y atadas a ramas firmes de los árboles. Ahí encima se subían los pretendidos jinetes que hacían fila, esperando su turno y pagando un ticket con la esperanza de obtener un premio ya estipulado.
Cuatro personas, una en cada piola, sacudían el tanque como hamaca. El tanque iba y venía con el jinete encima, frenando bruscamente cada vez que llegaba a los extremos, ayudado por arteros movimientos de los que manejaban las piolas. Los jinetes duraban poco encimas de aquella diabólica “bestia”, volando por los aires primero y rodando por el piso después. Milagrosamente nadie se mataba, aunque más de uno salía rengueando y masajeándose la parte del cuerpo que había tomado contacto con el suelo.
Esta reunión religioso festiva, congregaba gente de varias leguas a la redonda, por lo tanto, era multitudinaria.
El presupuesto de la fiesta era nulo y todos se las arreglaban para divertirse barato o más bien gratis. Carrera de embolsados, partidos de fútbol y hasta en una oportunidad se armó una carrera en la cancha de fútbol y en un tramo de cien metros, entre un motonetista, un ciclista, un maratonista, un jinete y su caballo, un automóvil. No me pregunten quien ganó porque no me acuerdo, pero creo que fue el que corría de a pie.
Terminada la jornada cada uno marchaba a su casa, feliz por la jornada festiva y tranquilos con el deber cumplido con San Isidro Labrador, todo el mundo confiando que éste se iba a encargar de administrar para la zona un equilibrio razonable de las lluvias, del sol y las heladas para que el sacrificado laboreo de las tierras se transformara en una generosa cosecha.
Columnistas Titulares del día